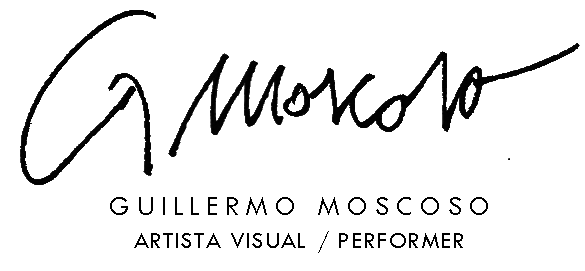EL TRÁNSITO
Guillermo Moscoso Chandía es artista visual y uno de los exponentes más relevantes de la performance a nivel nacional, con una trayectoria iniciada a mediados de los años 90 en Concepción (región del Biobío, Chile), desde el activismo y espacios de denuncia social ligados a temáticas como el VIH/sida y la disidencia sexual.
Nacido en 1972 en Chiguayante, estudió en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, desplazándose pronto fuera de la academia, así como del grabado hacia el arte de acción. Sus estrategias de investigación y creación han apuntado a visibilizar situaciones de crisis social y marginalidad, el abandono, las zonas de dolor, poniendo el cuerpo contra toda discriminación y violencia, siempre en diálogo con el contexto histórico y territorial. Poniendo el cuerpo con insistencia, siempre visibilizando, denunciando, con rabia contenida en rituales que conectan con lo público. Para ello, ha transitado también a través del arte objetual y la instalación, la fotografía, el video, la ilustración, el collage y la pintura, la poesía, el arte sonoro e intervenciones noise, situándose -a lo largo de su historia- en la fiesta under, en instancias de organización y encuentros comunitarios, para ocupar luego salas de arte, la calle, la periferia, la ruina, el descampado y el paisaje.
En este recorrido de casi 30 años, el cuerpo ha sido al mismo tiempo un arma política y un campo de batalla. Sus acciones se han instalado cargadas de simbolismos que apelan críticamente al poder, personificando dos alter egos que se han sucedido o han convivido en el tiempo, “Áreasucia” y “El Ángel Indulgente”; o como Guillermo Moscoso propiamente tal, invistiéndose de otros ropajes o en su desnudez. Con el rostro empapado de talco blanco y maquillado, con gestos retorcidos y de controlada lentitud, puede ser un ángel, un sacerdote, un muñeco demencial, un mendigo o un ser mitológico que transita en un lugar intermedio entre el sueño y la realidad, entre lo sagrado y lo profano, entre lo masculino o lo femenino. Un cuerpo anómalo que se desplaza por espacios simbólicos de la ciudad o del territorio, o desde el lugar de la infancia y la propia memoria que es al mismo tiempo colectiva y marcada, por lo tanto, por los lugares oscuros de nuestra historia reciente.
Soportando un vía crucis, oficiando una cena compartida o una eucaristía, encarnando una animita o un memorial, sus performances suelen transcurrir en el desplazamiento o en instalaciones donde se cruzan y reciclan elementos como medicamentos, jeringas y guantes de látex, con flores, muñecas plásticas desechadas, cruces, símbolos patrios y fluidos. En torno al cuerpo que se retuerce densamente, se despliegan objetualidades tan naif como monstruosas que apelan a espacios hospitalarios, a ceremonias religiosas o al Estado-Nación-Patria. Algunos símbolos o gestos que se repiten: la tierra, las flores, el fuego, el vómito, la sangre o la bandera chilena taponando la boca o que sale del ano en un acto de deglución y expulsión. Todo como en una catarsis.
Los procesos de investigación implican una revisión de la propia biografía, de archivos de prensa, la conexión con el territorio, con momentos históricos y situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos; Moscoso llega a plantearse cada vez cuál es su postura frente a ello, trabajando en la denuncia una construcción de la memoria. Fue así en el período de pandemia, entre 2020 y 2022, por ejemplo, cuando se sumergió en una revisión fuertemente personal y política sobre el qué hago frente a la muerte. Las medidas de salud pública o la necropolítica, los siempre crecientes casos de femicidios, la pedofilia en la Iglesia católica, el terremoto y tsunami del 27/F, la devastación de nuestro territorio, la memoria de la dictadura, han sido algunos temas que lo han impulsado a accionar también fuera del activismo por el VIH/sida.
LOS ESPACIOS
Durante la segunda mitad de los años 90, en posdictadura, sumidos aún en la transición democrática, Moscoso militaba en la agrupación Positivamente Positivos de Concepción y participaba con sus acciones en instancias como Cadlelight (conmemoración por las personas fallecidas a causa del sida que se realiza el tercer domingo de cada mayo en el mundo), siendo actor en logros colectivos tan determinantes como el acceso universal al tratamiento antirretroviral y la Ley de Sida, conectándose con otras organizaciones locales y nacionales relacionadas a la toma de conciencia sobre el VIH y la discriminación sexual.
Fue todo un período en que integró al mismo tiempo otras colectividades, en un trabajo colaborativo con artistas, músicos y productores culturales. De aquellos años, vienen constantes menciones a Paola Castillo, Sergio Pardo (Vintra), Eduardo y Carmen Gloria Hidalgo, y al grupo “Los Ángeles Hííbridos de la Perpetua Gomorra”, que integró con algunxs de ellxs; así como al uso de espacios underground de Concepción, como Plan B, Bistroi y las fiestas Expansiva.
En su salida a la calle, se instaló en lugares simbólicos de la ciudad, de peso histórico, político y social, como el frontis de la Catedral, la Plaza de la Independencia, los Tribunales de Justicia, la Universidad de Concepción, la ribera del río Biobío o, más allá en el territorio, en las costas de Tomé o entre los vestigios mineros de Lota.
En casi 30 años de trayectoria, el artista ha presentado también su trabajo en encuentros, festivales y bienales, tanto en la región del Biobío como a través del país y en el extranjero. En 2013, fue parte del proyecto AnarchivoSida, curado por Equipo RE, donde participa la investigadora independiente chilena – española, Nancy Garín, integrando exposiciones en el Museo Reina Sofía de España y una publicación editada por La Tabakalera – Centro Internacional de Cultura Contemporánea, de San Sebastián de Donostia. Su trabajo ha estado, entre otros espacios: en la Multisala Municipal hoy Sala Federico Ramírez; en la Galería de la Historia de Concepción; en Galería Concreta de Balmaceda Arte Joven Biobío; en la Sala Marta Colvin Centro de Extensión Universidad del Biobío sede Chillán; en el Centro de Extensión Cultural Alfonso Lagos CECAL, de la Universidad de Concepción, en Chillán; en el Centro Cultural Tomé o en Los Ángeles; en la Casa del Arte o Pinacoteca UdeC; así como en los encuentros de performance E.P.I. (2010 – 2011, Lota y Concepción), en la Bienal Deformes (2010, Santiago, Valparaíso y Valdivia), en el encuentro “40/Acciones a 40 años del golpe” (2013, Concepción), en la web Registro Contracultural, en la plataforma Visual Aids o en el Encuentro Internacional Prácticas Desobedientes. Ecologías Afectivas, en 2022 en Concepción.
LA REVISIÓN
Por varios años, Guillermo Moscoso vivió un proceso de obra frenético, imparable. En 2014, una necesidad de revisión de todo lo realizado, lo sumergió en un estado de introspección para el que quiso convocar a la periodista y curadora Carolina Lara y así abrir ese diálogo interno. Gracias a un proyecto Fondart, en 2016 ya trabajaban en sesiones de entrevistas y conversaciones, repasando infinidad de registros, relatos, archivos y trabajos gráficos guardados con el objetivo de realizar una muestra en la Sala CAP de la Casa del Arte de la Universidad de Concepción. A esta labor, se sumó Gonzalo Medina como productor y periodista a cargo de difusión y de un programa de mediación que buscó amplificar el sentido de activación política de su obra. La retrospectiva expuesta entre noviembre y diciembre de ese año, “Cuerpo, Memoria y Activismo” contempló además relaciones con los públicos, una performance en sala y el aporte de profesionales para la realización de visitas mediadas, también para el diseño museográfico, y el registro fotográfico y audiovisual.
La experiencia fue el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto, entre artista, curadora y productor, estas dos últimas investigadoras de arte, donde los campos de acción disciplinar se han combinado y ampliado, continuando con proyectos de revisión y vinculación a través de espacios de arte, exposiciones y performances, donde han enfatizado también la relación con distintos públicos: luego de la exposición “Cuerpo, memoria y activismo” en Concepción, su itinerancia por salas de Los Ángeles, Chillán y Tomé (2018); la investigación “La(s) pandemia(s) y su(s) metáfora(s)”, realizada entre el 2020 y 2022, también llevada a la Casa del Arte UdeC; el proyecto de difusión “Archivo y Página Web de Artista Guillermo Moscoso” (2021 – 2024), cuyo lanzamiento en el Centro de Documentación Angélica Pérez Germain del Museo Nacional de Bellas Arte incluye una performance y una muestra de archivos; y el proyecto de vinculación, producción y creación “VOLVER: entre neblinas a la tierra del sol”, proyectado para 2025 en Chiguayante.
Así, el proceso de obra de Guillermo Moscoso se ha transformado también en un espacio de diálogo, de reflexión, colaboración y producción colectiva, queriendo al mismo tiempo visibilizar los aportes de un artista que en toda su trayectoria no ha puesto ni un ápice a objetivos como la circulación y la figuración artística. Nuestros encuentros de trabajo han implicado la investigación y el análisis de obras y performances, descubriendo al mismo tiempo el valor de infinidad de archivos personales y de una memoria disidente que recorre los últimos 30 años de historia local, permitiendo abordar los aportes de Guillermo desde distintos contornos. El modus operandi del grupo ha estado determinado tanto por lo interdisciplinar como por relaciones horizontales, circulares, por los afectos. Cada etapa es conversada y definida en un involucramiento profundo que nos ha llevado a participar incluso en la planificación y acción de performances.
ARCHIVO WEB
La falta de una publicación que recopilara todo el quehacer de Guillermo Moscoso, con un sentido analítico, archivístico y de visibilización, impulsó a la realización de la web Guillermo Moscoso Artista. En este reservorio es posible encontrar todo, desde las primeras series de xilografías: “Los miedos” y “Domesticado” (1996), así como “El Ángel Indulgente” (1998 – 2000) y su participación en “Fueron los de Marte”, intervención de esculturas en el campus de la Universidad de Concepción (un proyecto colectivo que lideró la poeta Damsi Figueroa en 1996), hasta cada exposición, intervención y performance realizada en una trayectoria condimentada por relatos que aportan detalles de procesos, de los espacios de activismo, de personajes que pasaron y la propia biografía, u opiniones sobre la escena artística, sobre las condiciones de trabajo a las que se ha visto enfrentado, entre otras historias.
En las entradas, quisimos integrar esta memoria afectiva del artista, al mismo tiempo archivos relacionados: notas de prensa, flyers y afiches de promoción, registros de eventos underground, de actividades públicas y de las conmemoraciones a las víctimas del VIH/sida, así como bocetos, sonoridades y manifiestos, entre otros elementos de procesos de trabajo. La visualidad de tales archivos dialoga con la estética de obra y da cuenta de momentos históricos y caracteres tecnológicos.
La producción del artista, profusa, imparable, barroca, barrosa, de una intensidad de signos y símbolos que se cruzan, retoman, renuevan y ensucian, nos provocó en el proceso un cuestionamiento sobre un modus operandi de selección y clasificación, que en un comienzo pensamos desde lo cronológico y por categorías de lenguaje, para derivar a una organización más bien conceptual. Nuestro primer modo de organizar se nos hizo tremendamente complejo al encontrarnos en una navegación a través de obras interconectadas, de reciclajes, cruces y expansiones que se resistían justamente a las estructuras, lo que evidenció el carácter fluido y en constante transformación de su trabajo, por lo tanto, con alcances queer.
Abordamos entonces los siguientes conceptos para ordenar el complejo grupo de obras: Evocando el tiempo, Cuerpos colonizados, Resistir al poder y Sitios alterados. Para esta conclusión y en un modo de trabajo siempre dialogante, el aporte de Cristóbal Barrientos como diseñador web fue crucial.
Jugamos así en base a términos significativos presentes en cada entrada, obra, performance o exposición, y que permiten al mismo tiempo un análisis de contenido:
- Obras y acciones identificadas desde lo autobiográfico, la autobiografía y lo social, la autobiografía y el dolor, lo doméstico y el sentido de revisión y retrospectiva, integran Evocando el tiempo.
- Referidas a la(s) plaga(s), o a la plaga relacionada con el activismo, el VIH/sida y un sentido de sacrilegio, conforman el eje Cuerpos colonizados.
(Lo homoerótico cruza los ejes anteriores)
- Obras y acciones que se han manifestado desde una crítica a la patria, contra la violencia, contra la violencia desde la idea de sacrilegio o la protesta, son parte de Resistir al poder.
- La ruina presente, o la ruina relacionada con lo social, con el paisaje y el extractivismo, o bien el paisaje en sí mismo, están en Sitios alterados.
Desde 2015, hemos estado en constante revisión de la obra de Guillermo, la hemos conversado y analizado tantas veces, visionando -por distintos motivos- las imágenes, los videos y archivos, que estos ejes curatoriales brotaron, se fueron evidenciando naturalmente, sabiendo que no son concluyentes, que tienen límites permeables, que recién permiten dimensionar la densidad estética y el peso político de un imaginario que se mueve por múltiples formas, abierto ahora a la apreciación e investigación de otras miradas y agentes.
Carolina Lara B.
Curadora